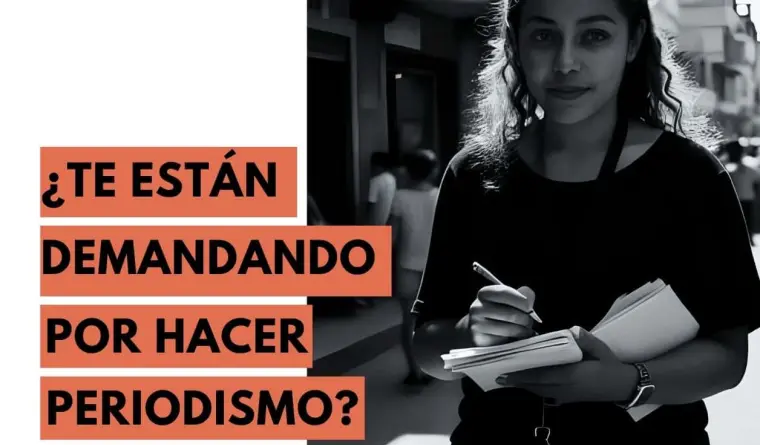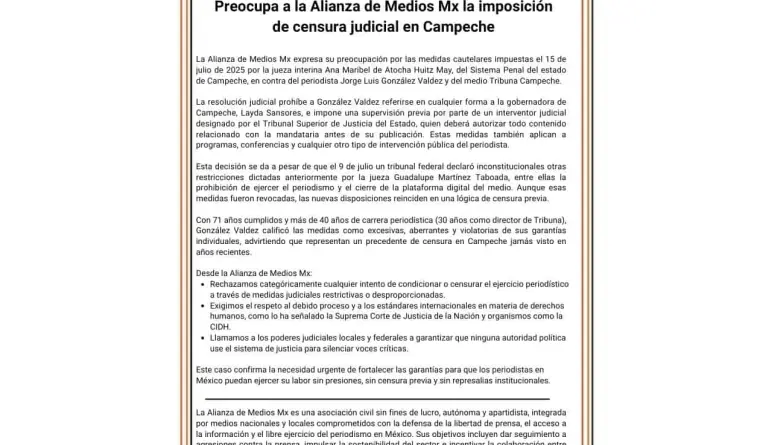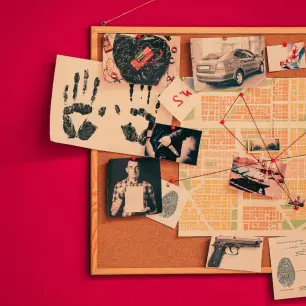Ante las crecientes amenazas y demandas intimidatorias es relevante conocer cual es el blindaje legal con que cuentan los periodistas, y sus fuentes, en el ejercicio de su labor.
Entre las reglamentaciones que protegen a los comunicadores se encuentran las leyes relativas a la libertad de expresión comprendidas en la Constitución Política de los Estados Unidas, y otras locales como la Ley del secreto profesional de la Ciudad de México, que enmarca el derecho del periodista a no revelar la identidad de sus fuentes.
De cara al acoso judicial, Luis Knapp, Coordinador de Defensa de la organización Artículo 19, sugirió combinar la calidad editorial, tener registros de verificación, el uso estratégico del marco constitucional e internacional y contar acompañamiento especializado.
“Aunque no impide que alguien demande, sí coloca al periodista en una posición más sólida para demostrar que ejerció un derecho protegido”, expuso en entrevista con Alianza de Medios Mx.
Herramientas legales para enfrentar el acoso judicial
Ante el incremento de demandas por “daño moral”, “violencia política de género” u otras figuras ambiguas utilizadas por actores públicos y privados para inhibir el trabajo periodístico, Knapp explicó el marco de protección disponible y las estrategias que pueden fortalecer a las redacciones frente al acoso judicial.
1. Marco constitucional e internacional
Los artículos 6º y 7º de la Constitución reconocen el derecho a buscar, recibir y difundir información. Explicó que si bien no es un derecho absoluto, toda restricción debe estar prevista en una ley clara y precisa y ajustarse a estándares internacionales.
A nivel internacional, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen los mismos derechos y reiteran la prohibición de la censura previa. Cualquier responsabilidad solo puede ser posterior a la publicación.
2. Límites legítimos y riesgos de ambigüedad
Las restricciones válidas, por ejemplo, pornografía infantil, incitación al odio o a la violencia, están acotadas. El problema, advirtió Knapp, surge cuando leyes locales sobre “ciberacoso” o “violencia política de género” se redactan de forma amplia y se aplican para castigar crítica legítima.
La falta de claridad abre la puerta a interpretaciones restrictivas y a decisiones motivadas políticamente, expuso.
3. Cómo blindar el trabajo diario
Aunque un medio no puede impedir que alguien presente una queja, sí puede llegar “fortalecido” a un proceso judicial si:
- Acredita diligencia: contrastar datos, consultar fuentes, documentar procesos de verificación. La Suprema Corte ha reconocido que el estándar es de diligencia razonable, no de “verdad absoluta”.
- Publica información de interés público (gestión, corrupción, seguridad, gasto) y evita invadir la vida privada irrelevante de funcionarios.
- Cuida el lenguaje para no incurrir en expresiones discriminatorias o estereotipos de género que faciliten sanciones.
Estas prácticas permiten demostrar ante un juez que la pieza está amparada por la libertad de expresión.
4. Defensa y acompañamiento
El acoso judicial busca agotar recursos económicos, tiempo y salud emocional. Ante ello, Knapp recomienda buscar apoyo de:
- Colectivos y despachos que ofrecen representación pro bono.
- Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19, que brindan asesoría técnica y documentación de casos.
Si se agotan sin éxito todas las instancias internas, hasta la Suprema Corte o la Sala Superior del Tribunal Electoral, es posible acudir al sistema interamericano o de Naciones Unidas; sin embargo, estos procesos son largos y exigen haber cumplido previamente con los recursos nacionales.
5. Secreto profesional y fuentes
A nivel federal no existe una ley general que proteja de forma expresa la confidencialidad de las fuentes. Algunas entidades como la Ciudad de México y el Estado de México cuentan con normas avanzadas y existen criterios judiciales de Tribunales Colegiados y estándares internacionales que pueden invocarse.
Knapp, explicó que desde 2016, el Código Nacional de Procedimientos Penales eliminó la referencia que impedía citar a periodistas para revelar información, lo que ha permitido que fiscalías intenten llamarlos como testigos.
Ante esos intentos, la recomendación es responder por escrito, remitir a lo ya publicado y alegar la protección del secreto profesional con base en criterios judiciales e internacionales.
El séptimo tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito con fecha de noviembre de 2012, emitió un criterio judicial que indica que es ilegal exigir al informador revelar sus fuentes.
En tanto, otro criterio judicial de enero de 2020 del séptimo Tribunal Colegiado en materia penal, señala que se puede citar a un periodista como testigo, pero no debe revelar sus fuentes, ni ser obligado a ello.
“Esto puede ser una postura razonable, es decir, que los periodistas pueden contribuir con información que ayude en una investigación para la búsqueda de la justicia y verdad en favor de las víctimas, pero no deben ser obligados a revelar sus fuentes”, indicó Knapp.
6. Efecto inhibidor
El uso expansivo de figuras legales genera un “efecto de enfriamiento”, pues otras redacciones se abstienen de investigar por temor a sanciones.
"De ahí la importancia de reforzar la independencia judicial y reformar leyes ambiguas que hoy se usan para restringir la crítica", subrayó Knapp.